29 Mar CHOCOLATE Y VAINILLA
Aquella dulce y clásica combinación de colores y sabores fue la escogida por Josefina para el helado que compró una calurosa tarde primaveral en suelo Veneciano. Llevaba todo el día recorriendo la histórica ciudad italiana junto con Simón, de ahí que se imponía una recarga de energías y que mejor que hacerlo con la refrescante y azucarada preparación. Pudo haber innovado con una variedad distinta, por la amplia y novedosa oferta que exhibía la gelatería, más el pulso acelerado de la masa de turistas que esperaban por su bocado y el ritmo uniforme y simplón de sus gustos la movieron inclinarse por la dupla menos original, pero visualmente tan atractiva.
El paseo de la pareja continuó por las húmedas y sombrías calles aledañas al Puente Rialto, centrando su atención en las tiendas de diseño y decoración. Azotada por un sol que no se cansaba de irradiar sus potentes rayos sobre la humanidad de los caminantes, Josefina tomó asiento en un albo sillón de tres cuerpos que se exhibía como eje central del negocio atendido por Lucca, un joven y apuesto muchacho que le había llamado la atención desde que lo vio tras la vitrina.
Los pies de Josefina, hinchados hasta sobrepasar el ancho de las sandalias que calzaba, empezaban a teñirse de negro en los bordes de sus plantas y agradecían aquella reparadora pausa. La torpeza de sus fatigados movimientos, unida al nerviosismo por la presencia seductora de su anfitrión, le restaron la agilidad necesaria para aplicar la correcta velocidad y dirección a sus brazos que, descoordinadamente, incrustaron el derretido helado sobre sus afiebrados labios, resolviendo la situación con un rápido movimiento lingual que arrojó portentosos fragmentos del material comestible sobre la superficie blanca y reluciente que le servía de asiento, generándose al instante una vistosa mancha de color café moro. Como buen comercio del primer mundo, el establecimiento no contaba con carteles ni afiches que alertaran acerca de la prohibición de uso de los artículos en venta, como tampoco del cuidado lógico y evidente que se debe guardar para no estropearlos, detalle que en ningún caso atenuaba la responsabilidad por el hecho cometido. Escandalizada por el daño causado al tapiz, cubrió la evidencia con su muslo desnudo y engulló lo que restaba de su golosina de un solo mordisco. La imperfección en el sillón se amplificó en contacto con la piel sudorosa de Josefina, quien mágicamente recobró sus fuerzas ante el paso decidido de Simón hacia la salida del recinto, entendiendo que se iniciaba un adrenalínico procedimiento de fuga desde el sitio del suceso.
Una vez en las afueras, la infractora mujer le comentó aceleradamente al incrédulo Simón las alternativas de su desafortunada acción, instándolo a perderse entre la muchedumbre que suele decorar las festivas jornadas de la Plaza San Marco. Lucca, por su parte, observó con horror el deterioro en el mueble estelar del conjunto decorativo del que se encontraba a cargo. Decidido, cerró la tienda y fue en búsqueda de los chilenos. La estrechez de las callejuelas no dejaba mucho espacio para concretar una fuga limpia y exitosa, por lo que el persecutor no tardó demasiado tiempo en tomar contacto visual con el par de individuos que caminaba al ritmo frenético de los bandidos.
Más joven y atlético, Lucca se les aproximó sin demoras. Cuando estaba a un paso de abordarlos, un fuerte viento cruzado hizo estallar el espectáculo del centenar de palomas que animan a diario la explanada como curiosas estatuas vivientes de apetito insaciable, elevándose alocadamente y al unísono hasta otro punto del concurrido lugar. Al mismo tiempo, las fuerzas de la naturaleza vencían la resistencia de la delgada tela del vestido de Josefina, subiéndolo hasta regalarle al buenmozo vendedor de muebles la postal de sus glúteos perfectos; proporcionalmente voluminosos y exquisitamente torneados, teñidos en degradé por el contacto del sol sobre la superficie corpórea no cubierta por algún diminuto bikini. La increíble imagen vino a templar el ánimo beligerante de Lucca, por la exótica belleza que destellaba aquel cuerpo lamentablemente ensombrecido por la ilicitud de la culpa.
Desconociendo el fracaso de su cándido plan de escape, un leve toque en el hombro izquierdo fue el inesperado preámbulo para que un erizado Simón se enfrentara a los reclamos airados de Lucca. Detengámonos un momento en este punto. La conducta que adoptará el chileno tiene una explicación que avanza más allá de su carácter, y que tiene que ver con el proceso de humanización, culturización, ambas englobadas- quizá- bajo las características propias de la globalización; debilidad o respeto, llámelo usted como quiera. Si esta historia hubiese estado ambientada a mediados de la década de los noventa, probablemente el estilo del discurso del italiano, propio de un mundo donde abunda el histrionismo y la voz en alto tan sincera y terapéutica, hubiese sido considerado por el chileno como una afrenta, con la consecuente reacción agresiva que habría dado paso a un conflicto del que la mujer se hubiese sentido orgullosa, por la defensa y protección demostrada a fuerza de empujones y garabatos por su macho, pero como nos encontramos a escasos dos años de avanzar hacia la segunda década del nuevo milenio, el escenario se presentó decididamente distinto.
Simón, un economista que recién superaba la treintena, vestía con un estilo similar al de Lucca, como si compartieran al mismo asesor de imagen. Sus ropas estilizaban sus figuras delgadas, reflejo inequívoco de la actual tendencia estética que ahonda en las prendas ceñidas. Veinticinco años atrás, en cambio, el joven vendedor probablemente se hubiese enfrentado a un rústico sujeto de físico grueso, que con orgullo exhibiría ante los ojos del mundo la camiseta de su equipo de fútbol predilecto, como podría ser Colo Colo o la Universidad de Chile, por citar a los elencos que concitan mayor adhesión popular. Serio, arisco y desconfiado, el viejo Simón no trepidaría en mantener libre de percances aquella visita a Europa que se erigía, sin dudas, como el viaje con el que había soñado toda su vida y que concretaba, como glorioso regalo, al cumplir los cuarenta años de matrimonio. En contraste con aquello, el Simón actual, por quien jamás pasó la idea de atarse por medio de un vínculo que juzgaba tan denso y complejo como los análisis del mercado financiero que se le encomendaban en tiempos de crisis, venía iniciando, junto a Josefina, la etapa de los paseos de corte histórico y cultural, tras haber recorrido gran parte de las playas del Caribe y el Sudeste Asiático.
Así las cosas, el chileno se mostró conciliador, actuando como un amigable mediador de una situación que, en el frío contexto de la realidad, verdaderamente no tenía más caminos de solución que no fueran unas sentidas y honestas disculpas de Josefina. Lucca rápidamente lo entendió así, aceptando la gentil invitación de sus nuevos amigos a compartir la cena en un restaurante que se encargó de recomendar. Ante el escenario adverso, cualquier coyuntura será ganancia, pensó algo más calmado y resignado, y vaya que fue así. Apenas iniciaban el intercambio de información vital, Simón quedó paralizado ante la constatación de que su billetera se le había extraviado. Seguramente había quedado en el restaurant de la Isla Murano donde habían almorzado tres horas atrás. Puesto en la disyuntiva de arrastrar al grupo hacia aquel lugar o asumir en solitario la desesperada búsqueda de su documentación personal, se inclinó por esto último, entendiendo que sería un sacrificio extra e innecesario para la extenuada Josefina.
Ciertamente ésta última no había hecho gran esfuerzo por acompañar a su conviviente. “Anda tú, te espero en el hotel”, le había dicho con una expresión que, a simple vista, rozaba el colapso. Los nuevos amigos esperaron bajo un silencio cómplice que Simón se alejara en la búsqueda de un Vaporetto, hasta que se fundió en el universo multicolor de los viajeros. Uno frente al otro, la sonrisa de Lucca fue correspondida, con una falsa timidez, por la extranjera. Sólo faltaba que alguno lanzase una frase que terminara por romper el hielo. “Bueno, como podríamos solucionar el tema del sillón”, dijo Lucca en un italiano profundo y excesivamente modulado. El pelo crespo y desordenado del joven se movía cuales olas de dorado fulgor. Josefina lo observó unos segundos. Luego bajó la vista y mordiéndose el labio inferior enderezó su mirada y se conectó con los ojos celestes de su interlocutor, que hacían juego perfecto con la tonalidad de los cielos abiertos. “Vamos a mi hotel, está muy cerca de aquí”, le propuso directamente y sin rodeos.
Los aspirantes a amantes caminaron en silencio por las dos cuadras que los separaban del refugio estelar. Durante el trayecto, Lucca encendió un cigarrillo con la desenvoltura de quien se enfrenta a escenarios conocidos. Josefina, en cambio, disfrutaba de la emoción de un encuentro clandestino que le parecía extraído de una película. Una vez en el lugar, los cuerpos se entrelazaron con la agitación y tensión propias de la escasez de tiempo. El acople fue perfecto y la experiencia, sublime. Del calor de los cuerpos emanaban sus fragancias corporales, que flotaban en el aire y se entremezclaban con esencias florales y notas a canela y madera, propias de las lociones que utilizaron al iniciar el día. Luego del cierre del acto, él se despidió elogiando su belleza y pasión; le aseguró que había sido un momento inolvidable y se excusó de asistir a la cena de la noche.
De regreso a sus obligaciones laborales, Lucca se topó sorpresivamente con Simón, a quien saludó con un efusivo “Ciao Simone”, como queriendo manifestarle que la cuenta estaba saldada. El chileno le correspondió tibiamente, tan sólo alzando su brazo derecho, al percatarse que en la comisura izquierda de los labios del emisor destacaba un tono blanquecino, mientras que en el lado opuesto el color café era el que prevalecía. Momentos después, era el italiano quien constataba aquella dualidad presente en su boca, saboreándola al mismo tiempo en que soltaba una carcajada pícara.
Nueve meses después, el nacimiento de un nuevo integrante de la familia, que venía a conformar un trío junto con Simón y Josefina, traía de regreso el recuerdo de sus vacaciones europeas, por la histórica y atractiva versión de que la concepción se produjo en el viejo mundo. El niño, un varón de rubia y crespa cabellera, era el orgullo de su moreno y pelitieso padre. Durante el primer almuerzo con los felices abuelos y tíos, se especulaba acerca del origen de las características físicas de la criatura, adjudicándole la herencia genética al bisabuelo Venancio, un mítico personaje de quien se decía que tenía ancestros alemanes. “¿Alguien quiere algún postre?”, preguntó a viva voz Josefina. Simón contestó afirmativamente. Se inclinaba por algo fresco, como helado. “De algún sabor en especial”, lo interrogó su mujer. “De los mismos que te gustan a ti”, respondió éste ultimo guiñándole el ojo derecho con ligereza.
Gonzalo Garay Burnas
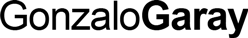






No Comments